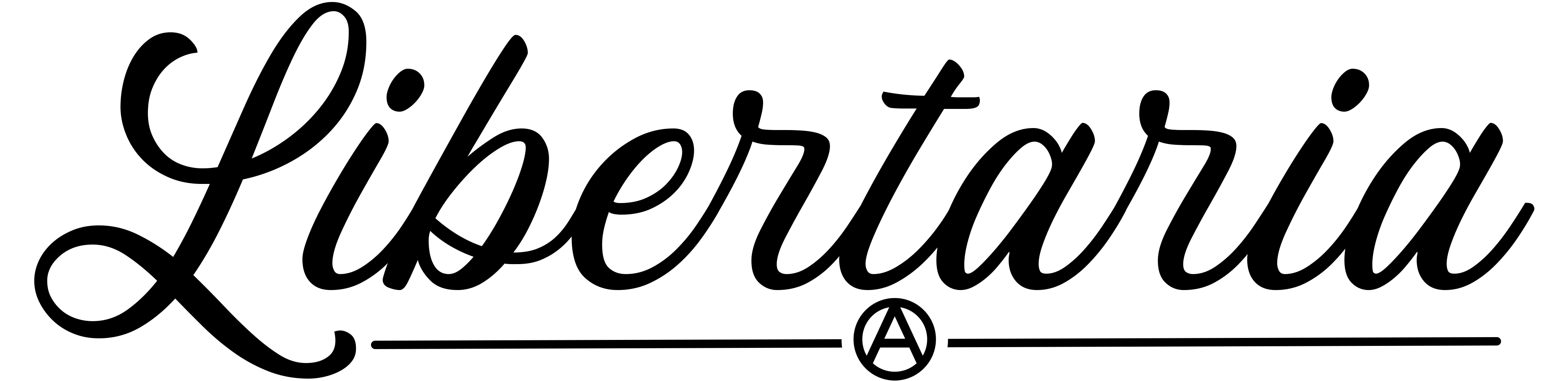El Espacio Político de la Anarquía de Eduardo Colombo
Colombo afirma que el Estado es una figura metafísica, construida como representación imaginaria central, que organiza y justifica la existencia social de la dominación política, con la excusa de que es un sujeto colectivo que representa la voluntad de sus ciudadanos y ciudadanas, y utiliza cualquier medio a su alcance para asegurar la paz.
Eduardo Colombo fue un médico y psicoanalista argentino que desde muy joven se encontraría con el pensamiento libertario que asumiría como propio, y defendería fuertemente en el campo de las ideas. Fallecido el año 2018 en Francia (lugar en el que se estableció luego de ser exiliado por la dictadura militar argentina en 1996), el teórico y militante ácrata realizó grandes aportes en las áreas de la filosofía política, la sociología y la psicología.
En su trabajo realiza una actualización de las reflexiones iniciadas por el anarquismo, planteando desde múltiples áreas un acercamiento a las fundamentales nociones de imaginario social y espacio público. Esto pues, según Colombo, reformulando la base en la que se sustenta nuestro mundo podremos estructurar nuestra praxis colectivamente para poder construir una nueva sociedad y ser verdaderamente libres.
En el libro “El Espacio Político de la Anarquía. Esbozos Para una Filosofía Política del Anarquismo” el pensador realiza un recorrido histórico en los diferentes tipos de gobiernos que se han establecido a lo largo de la historia humana, para poder entender de qué forma se han establecido las jerarquías e imaginarios sociales a los que aún nos remitimos de una u otra manera.

Estos imaginarios sociales se construyen histórica y colectivamente, son heredados y reproducidos, aglutinan nuestras maneras de entender la vida con una fuerte carga simbólica, por lo que son más intuitivos que racionales. Estos sistemas de representación de mundo se organizan en categorías antitéticas, es decir binarias y contrarias, por ejemplo: calor-frío, amor-odio, entre otras. Pero no sólo expresan categorías cognitivas o afectivas, sino que también expresan y legitiman categorías sociales desde el poder, como dominantes-dominados, masculino-femenino, ricos-pobres, etc.
De ahí que Eduardo Colombo fije su mirada en dos hitos históricos que han ayudado a construir el imaginario occidental, por ser momentos donde se han transformado los imaginarios establecidos mediante la insurrección, y se ha podido ver el impacto que esto ha tenido en la construcción de la sociedad.
Orígenes del imaginario occidental
La civilización en la antigua Grecia se erige en la polis. La polis griega instalada como símbolo político de un hogar común se abrió paso con la representación física-matemática del espacio planteada por Protágoras, donde la isonomía del cosmos permitió pensar la isonomía social. Dicho de otro modo, la concepción física del mundo que se alejaba de las tradiciones religiosas de la época permitió plantear la igualdad en el espacio público con relaciones de reversibilidad y equivalencia, sin jerarquías.
Así, el proceso de desacralización y de racionalización del mundo permitió no sólo pensar una nueva manera de organización del cosmos, sino que impulsó una nueva manera de organizar la sociedad de formas bien concretas, como por ejemplo la organización del espacio social. El espacio urbano isonómico estableció la plaza de la ciudad como su centro, el ágora. Esta fue la institución donde se daba la discusión de lo común, de la política, en el espacio público. Aquí se cumplían dos condiciones: la isegoría (tener el mismo derecho a tomar la palabra en la discusión) y la isonomía (igualdad ante la ley).
La antigüedad clásica funcionó sobre la idea de un poder político que se originaba en el pueblo, en todos los ciudadanos, lo que dio la posibilidad de pensar que las leyes o normas sociales no están dictadas por la naturaleza o por su valor de verdad, sino que lo que funda una norma es el hecho de que la sociedad humana lo quiere y lo acepta. La existencia de este espacio de acción política colectiva propició la democracia directa en el Ágora, lo que permitió dar visibilidad a la política unida a lo social, ampliando la conciencia de libertad ateniense y permitiendo construir una forma de representación de lo social más igualitaria en su contexto.
Esto termina cuando Platón plantea su ciudad ideal, desplazando la significación imaginaria del centro a la Acrópolis. La Acrópolis era una fortaleza militar y un centro religioso de origen aristocrático. No estaba al centro de la ciudad, sino en lo alto, y su carácter sagrado la dotaba de un simbolismo trascendente. Dicho de otra manera, lo sacro vuelve a ser lo que preside la organización del espacio social, y se vuelve a la dependencia de la humanidad a lo sagrado. Como consecuencia, esto impuso un sistema que excluye de la práctica colectiva el reconocimiento de la propia capacidad instituyente, o sea, de reconocer la capacidad que tenemos de establecer nuestras propias normas sociales. Además, instaura un sistema jerárquico, donde la ley se funda en algo exterior a lo humano, suponiendo que las decisiones descienden de lo alto, separando las decisiones políticas de la sociedad, y requiriendo la intervención de alguien que tenga el poder para mediar entre el pueblo y lo sagrado.
Esta representación del mundo sacralizada y jerárquica continuó con los años y se agudizó en el medioevo, cuando occidente se unificó al alero de la iglesia católica quien se encargó de encerrar la totalidad del espacio social en el orden religioso. Así fue como la iglesia se encargó de fijar los límites de lo real y lo imaginario, del bien y el mal. Y como no había un espacio colectivo de discusión política, toda reflexión sobre el poder quedaba subordinada a la teología que dictaba que todo poder derivaba de dios, y por lo tanto era legítimo.

Eventualmente varios autores comienzan a articular sus pensamientos frente a la soberanía y la naciente noción del Estado, siendo Thomas Hobbes quien con su Leviatán enmarca la soberanía en un contrato social instituyente, que funda al mismo tiempo el poder político y la sociedad civil. El Leviatán funda la sociedad civil al abolir el estado de naturaleza, y la obediencia es el deber absoluto y “racional” que resulta del pacto entre todas y todos, que deposita en el soberano el poder total. Habiendo establecido los caracteres de abstracción, racionalidad y legitimidad interna (no trascendente) a través de la razón, el Estado se vuelve el garante de lo social instituido y desde entonces, se erige como el único espacio legítimo de la representación de lo político.
Con la Revolución Francesa, el pueblo nuevamente irrumpe sobre la escena social y comienzan a esbozarse formas institucionales alternativas que pueden abolir el poder político de la burguesía; en definitiva, comienza a trazarse el espacio social plebeyo. La sublevación del pueblo que significó el término del sistema de órdenes y privilegios feudales logró incluso la decapitación del rey, lo que como acto simbólico libera el espacio sociopolítico, empujando a la sociedad hacia la conciencia de su capacidad de autoinstitución. De manera que este hecho, junto a la liberación del proceso teológico político y el desarrollo de la ciencia, permitió cuestionarse la legitimidad del poder y los sistemas políticos, fracturando el imaginario social establecido.
Para Colombo las revoluciones son una “redistribución de las cartas” que modifica la historia, tanto en la interpretación del pasado como del porvenir, en función del imaginario colectivo reorganizado que impone una revolución. Sin embargo, este espacio de repensar la sociedad y la política que se abre con la Revolución Francesa fue impulsado por el iluminismo de la burguesía ilustrada, quienes ya se habían encargado de cimentar su espacio social burgués, construido sobre la diferenciación y la explícita separación de lo social y lo político.
Si bien la construcción de este nuevo espacio político se dio con miras hacia una igualdad de hecho, y con el poder del pueblo devuelta a la base exigiendo la redistribución de riquezas y de rangos, esto fue parado en seco por la ley de Asamblea Constituyente de 1790, que sometió la organización de las formas políticas alternativas (como la Comuna de París, por ejemplo) a las formas representativas legales. Así pues, con el Estado nacional como garante de lo social, la única forma de igualdad compatible con la jerarquía social establecida es la igualdad teórica, esto es la igualdad de derechos.
La burguesía apropiándose del poder político permite que el conflicto social aparezca y se juegue sólo en los límites de la legalidad establecida por ellos mismos, asentando su dominación de clase y a la vez frenando el proceso revolucionario. Esta limitación de la soberanía del pueblo la realizan mediante el establecimiento del régimen representativo para la nación, o sea, mediante el voto.
El establecimiento de la democracia representativa cambió completamente la manera de hacer política. Por una parte, al ser un voto secreto, la política ya no es visible; por otra, se suprime por completo al pueblo, que sólo se constituye como cuerpo político a la hora de votar, y se le convoca según la ley para delegar el poder total a un soberano por el período de mandato. Como resultado, se forma una escena política oculta en su mayoría, que es reservada para un grupo social especializado (la burguesía), mientras que la parte visible de la escena política (el voto) se levanta como un espectáculo; lo que termina obstruyendo a nivel cognoscitivo cualquier representación alternativa de lo político, a lo que se opone tenazmente por la “Razón de Estado”.
En definitiva, la legitimidad del pueblo fue reemplazada por la figura del Estado nacional, un paradigma que estructura la sociedad jerárquicamente, que se hace “necesario” e irreductible en el espacio del poder político o dominación, y en el que se diluye la sociedad como colectivo. Este se construye a partir de la expropiación que efectúa una parte de la sociedad sobre la capacidad global que tiene todo el grupo humano de definirse, y asegura su cumplimiento mediante el deber de obediencia. Así, la forma social histórica que aparece con la Revolución Francesa y que nos deja el imaginario social en el que vivimos, contiene como expresión de su institucionalización política la democracia representativa, la democracia parlamentaria.
El principio metafísico del Estado y la estructura de dominación
Hay algunos pensadores que establecieron las bases para la constitución del Estado como lo conocemos. Por una parte, Hobbes en su Leviatán propone un contrato único que funda el poder soberano (absoluto) y la sociedad civil, donde la ley fundamental es la obligación política o el deber de obediencia a ese contrato al que “decidimos” acceder para sobrevivir al estado de naturaleza; por otra, está Rousseau, quien en su Contrato Social cambia el deber de obediencia política basándola no sólo sobre la seguridad y el orden social, sino que sobre la libertad individual.
Esta reorganización de la tiranía del derecho divino para hacerla “derivar del pueblo” que accede “voluntariamente” a un contrato social, crea una noción de poder abstracto y normativo, superior a la voluntad individual. De manera que se hace “necesario” el sometimiento de los individuos a las decisiones del poder político por el bien común, por lo que los fines del Estado están encuadrados por la ley que se impone de igual manera a los súbditos que al gobierno. No obstante, esta legalidad la dicta el mismo Estado que, para existir, requiere la organización del mundo social y político sobre su propio paradigma.

Las sociedades humanas no se regulan de manera automática o natural como los animales, sino que lo hacen mediante un sistema más complejo e inestable que es la creación de símbolos y significados, normas e instituciones; en otras palabras, un sistema simbólico que como un lenguaje nos permite interpretar ciertos hechos y darnos a entender socialmente. De este sistema simbólico se sirve el Estado que, mediante la institucionalización del poder, articula un sistema de ideas que legitiman el sistema de dominación que impone. Por consiguiente, se autovalida, instituyendo el uso y la transmisión de ciertas reglas que se transmiten de generación en generación, y que deben cumplirse por el deber de obediencia política.
Así, “la sociedad se instituye como tal instituyendo un mundo de significaciones en un proceso circular por el cual el hacer y el discurso, la acción y el símbolo, se producen mutuamente”[1]. En otras palabras, la organización del poder social en la forma del Estado es lo que delimita el espacio social en función de un imaginario central que toma, condiciona y reorganiza las significaciones del universo simbólico en función de su propio régimen.
El poder político que nace de la expropiación y el control en manos de una minoría de esta capacidad regulativa de la sociedad establece un proceso de producción de sociabilidad que está determinada por un sistema simbólico mediante el cual se regula la ciudadanía (significados, normas, códigos, etc.). Este orden simbólico, que es el principio fundador del régimen, da su propio sentido a toda relación social, transformando las relaciones tanto a nivel formal como inconsciente, en relaciones jerárquicas y en relación de dominante/dominado.
Es en este contexto institucional en el que la acción humana adquiere su sentido: el Estado funda las normas unilateralmente, y genera el vínculo social de la obligación política con este orden simbólico, como resultado de pertenecer a una red de significaciones comunes que forman parte de instituciones creadas para la sumisión.
La estructura de dominación nace de la institucionalización del poder en su forma de Estado, es al mismo tiempo parte y elemento formativo de dicho poder. Esto articula en el imaginario social una serie de ideas de legitimación que posibilitan la reproducción de la dominación sobre una estructura inconsciente de participación. Esto ya que la capacidad simbólico-instituyente que se expropia hacia el polo dominante, que niega la capacidad instituyente de la humanidad en su conjunto, delega la institución de las leyes y normas sociales en un legislador externo, el Estado.
Esta heteronomía del poder (que funda su orden simbólico en algo externo y superior a la sociedad) completa el proceso de autonomización de la instancia política, introduciendo en la totalidad del tejido social la determinación que la estructura de la dominación impone, a decir: relaciones sociales que funcionan en base dominante-dominado, y que se vuelven una dimensión totalizante, porque se hacen presentes tanto en el mundo interno del sujeto, como en la estructura mítica e institucional del mundo externo sobre la cual se reproduce el poder socialmente.
Las consecuencias de esta dimensión totalizante de la dominación son dos principalmente. La primera es el principio de equivalencia alargado, según el cual toda institucionalización de la acción social reproduce las formas del Estado. La segunda, la esclavitud voluntaria, o el hecho generalizado de la aceptación y funcionamiento del deber de obediencia/obligación política en los individuos.
El Estado a través de la jerarquía institucionaliza la desigualdad, y organiza las relaciones en función de mandar/obedecer, términos propios del nivel de comportamiento simbólico que facilitan el reconocimiento de la existencia histórica de la dominación política, pero confundiéndolo con la necesidad de su existencia[2]. De este modo, se reconoce la dominación como algo negativo, aunque “necesaria” a nivel político para regular los conflictos en la sociedad. Esta naturalización de la dominación a nivel simbólico, significativo o intencional recubre la totalidad del comportamiento individual y social, y finalmente legitima la existencia del Estado.
Así pues, la ciudadanía desarrolla un sentimiento de lealtad hacia este soberano absoluto que es el Estado (pues las motivaciones humanas responden y se integran a las exigencias institucionales de una cultura dada) y como el imaginario o esquema simbólico en el que nos desenvolvemos en el mundo está construido sobre el postulado de la dominación, esto termina de legitimar el poder.
En consecuencia, el Estado moderno comienza a existir realmente cuando adquiere la capacidad de hacerse reconocer sin necesidad de recurrir a la fuerza en acto o a la amenaza de la fuerza, es por eso que Colombo afirma que el Estado es una figura metafísica, construida como representación imaginaria central, que organiza y justifica la existencia social de la dominación política, con la excusa de que es un sujeto colectivo que representa la voluntad de sus ciudadanos y ciudadanas, y utiliza cualquier medio a su alcance para asegurar la paz.
Frente a esto es importante diferenciar lo que el autor llama Estado y la multitud afanosa que encarna todos los niveles de la jerarquía. El poder político real es algo más que la idea metafísica del Estado, lo concretizan una serie de aparatos de Estado; y la fuerza, legítima o no, le pertenece. Pero, en definitiva, el Estado es una idea, sólo existe porque es pensado y se legitima por su propia fundamentación simbólica.
La propuesta anarquista
La percepción de este orden simbólico está distorsionado y perturbado por la presencia del principio de legitimación política, organizando el mundo tanto internamente como socialmente. Entonces el elemento fundamental para la primera desarticulación de la experiencia básica de la dominación es la posibilidad de pensar la realidad social sin separarla de la dimensión inconsciente del comportamiento.
Entendiendo que las condiciones sociales en las que se desarrolla la vida humana exigen que la adaptación al ambiente material, y su modificación, se realice a través de esquemas significantes, es necesario entender también que no existe una única estructura social particular. La sociedad es la realización de un proyecto colectivo, que nos hace hablar un mismo sistema de significados para poder entendernos. Entonces somos nosotras y nosotros mismos quienes tenemos la capacidad de determinar nuestro propio orden normativo, que nos permita la interpretación colectiva de los elementos o símbolos de una nueva manera libre de jerarquías y dominación.
Un símbolo no significa por sí mismo, sino por el lugar que ocupa en un contexto o sistema, y está determinado por la existencia de una regla social común. Como el Estado nos ha robado la capacidad de fundar, nos entregamos al imaginario social fundado por la burguesía que por racionalidad nos plantea en las lógicas estatales. De este modo nos hace creer la necesidad de sus instituciones y su dominio, y al mismo tiempo, nos lleva a internalizar el principio de autoridad. Esta internalización hace que cada persona lleve inconscientemente un Estado en su cabeza, lo que impide cambiar el imaginario o siquiera pensar en maneras alternativas de la organización y las relaciones sociales.
Entonces, así como el Estado ha articulado el sistema simbólico en el cual nos desenvolvemos en la estructura de la dominación (que inscribe toda relación humana en la dialéctica amo-esclavo de maneras invisibles) mediada por el Estado/la clase dominante que construye la visión del mundo, somos nosotras y nosotros mismos quienes debemos reestablecernos la capacidad de decisión. Es necesario que articulemos el imaginario de otro mundo posible, regulado por las normas que estimemos necesarias y convenientes en función de nuestra sociedad. Es indispensable trabajar constantemente para fortalecer el imaginario del espacio social plebeyo, y volver a la base como se ha intentado en otros momentos donde la revolución ha fracturado el imaginario social impuesto. Esas fracturas se han logrado con una férrea lucha contra la explotación económica, el despotismo político, la sumisión religiosa; y de esa forma hemos podido construir libertades que hay que seguir defendiendo para avanzar con miras hacia una sociedad libre de dominación.
El anarquismo conserva en el seno del movimiento revolucionario la semilla plantada en el espacio social plebeyo, la semilla de la libertad fundada en la igualdad. Pero no en una igualdad de derecho e individual como nos plantea generalmente la filosofía política de los pensadores de los contratos sociales, sino que la libertad de hecho, donde la libertad de los otros es la condición necesaria y la confirmación de la propia libertad. Es en ese reconocimiento colectivo donde es posible crear un espacio político en el que la diversidad de sus individuos, la desigualdad de sus fuerzas y talentos puede encontrar la complementariedad. Sólo así, en esa igualdad de hecho que reconoce las habilidades y capacidades de cada uno/a, es posible construir entre todas y todos una sociedad nueva y verdaderamente libre.
[1]: Colombo, Eduardo. 2014. El Espacio Político de la Anarquía. Pp: 98. Madrid. Ed. Klinamen.
[2]: Que históricamente las sociedades se hayan estructurado de maneras jerárquicas no significa que la dominación sea algo propio de la “naturaleza” humana, y que la sociedad sólo se puede estructurar en función de la dominación.